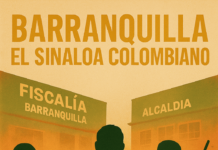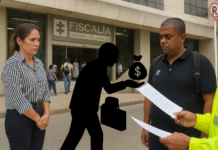La capital de Nepal amanece con un aire denso a gas lacrimógeno, con las cenizas aún tibias de lo que la noche anterior fue el edificio del Parlamento. En las calles se mezclan los escombros de barricadas improvisadas con botellas de agua mineral que los jóvenes usaron para aliviar sus ojos irritados. Una mujer de rostro curtido llora frente a un hospital abarrotado: “mi hijo solo salió con una bandera, no llevaba nada más… y me lo devolvieron sin vida”.
Esa madre anónima es una entre las 19 familias que hoy velan a sus muertos. Detrás de cada cifra, se oculta un duelo íntimo, y una rabia colectiva que ha puesto de rodillas a un país entero.
La chispa: el silencio digital
Todo comenzó con un decreto que ordenaba bloquear 26 plataformas digitales: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y hasta redes locales usadas para pequeños negocios. El gobierno de K.P. Sharma Oli lo justificó como una medida “para proteger la estabilidad nacional”.
Pero para la generación Z nepalí, hiperconectada y marginada de la política, fue el detonante de una revuelta. “Nos quitaron la voz”, grita Sandeep, un universitario de 20 años que lidera marchas en Katmandú. “Si no podemos hablar en línea, entonces gritaremos en las calles”.
Ese grito se multiplicó. Decenas de miles de jóvenes salieron a protestar con pancartas, teléfonos apagados en alto como símbolo de resistencia.
El costo humano
Lo que comenzó como una movilización pacífica se convirtió en un río desbordado. La policía respondió con balas de goma y gases, pero los enfrentamientos escalaron. En cuestión de horas, las manifestaciones dejaron un saldo brutal: 19 muertos y más de 100 heridos.
El hospital Bir, uno de los principales de Katmandú, se convirtió en un campo de guerra. Doctores atendían a jóvenes con heridas de bala en los pasillos, voluntarios ofrecían agua y frazadas, mientras familiares se amontonaban llorando en la entrada.
Bimala, estudiante de secundaria, perdió a su mejor amiga. “Estábamos juntas en la marcha… de repente escuché disparos. Me giré y ella ya estaba en el suelo. Nadie merece morir por querer libertad”, dice con la voz entrecortada.
Fuego contra las instituciones
La furia se desató no solo contra las fuerzas de seguridad, sino también contra los símbolos del poder. El Parlamento nacional ardió entre llamas, igual que la sede del partido UML, al que pertenecía el primer ministro. También fueron atacadas casas de ministros y la Corte Suprema.
Las imágenes recorrieron el mundo: jóvenes cargando banderas en medio del humo, funcionarios huyendo por puertas traseras, columnas de fuego devorando edificios que hasta hace unas semanas representaban la autoridad.
El aeropuerto internacional de Tribhuvan, en Katmandú, fue cerrado tras registrarse disturbios en las cercanías. Decenas de vuelos se desviaron hacia India, y turistas quedaron atrapados, muchos refugiados en hoteles cercanos al centro.
La caída de Oli
La presión fue insostenible. Apenas 48 horas después del estallido, el primer ministro K.P. Sharma Oli anunció su renuncia. La medida, sin embargo, no calmó del todo las calles. “No basta con que se vaya un hombre, queremos que caiga el sistema”, gritaban los manifestantes en Durbar Square, epicentro de la revuelta.
El gobierno interino decretó toque de queda indefinido en Katmandú, desbloqueó las redes sociales y prometió compensaciones a las familias de las víctimas, atención médica gratuita para los heridos y una comisión independiente con 15 días de plazo para investigar lo ocurrido.
Más allá de la censura: la raíz del descontento
La prohibición de las redes fue solo la chispa que encendió un descontento acumulado durante años. Nepal enfrenta un desempleo juvenil superior al 30%, una corrupción sistémica y un nepotismo que irrita a las nuevas generaciones.
En redes sociales, antes del apagón, los jóvenes bautizaron a la élite política con el mote de “NepoKids”: hijos de ministros que estudian en universidades de lujo, viajan en coches blindados y ostentan un estilo de vida opulento, mientras la mayoría apenas sobrevive con menos de tres dólares al día.
“Nos sentimos olvidados”, explica Roshni, de 22 años, que trabaja como mesera y estudiante a la vez. “Nuestros padres aceptaron la pobreza resignados, pero nosotros no. Si nos quitan hasta internet, ¿qué nos queda?”.
El eco internacional
La comunidad internacional reaccionó con preocupación. La ONU pidió una investigación independiente sobre el uso excesivo de la fuerza, y Amnistía Internacional denunció posibles violaciones a los derechos humanos.
India, país vecino y socio estratégico, cerró pasos fronterizos en Gorakhpur y recomendó a sus ciudadanos aplazar viajes. Mientras tanto, aerolíneas como Air India y Nepal Airlines suspendieron vuelos hacia Katmandú. El turismo, pilar económico de Nepal, cayó en picada en cuestión de días.
Escenarios inciertos
Hoy Nepal se encuentra suspendido entre el miedo y la esperanza. La generación que creció viendo al mundo a través de una pantalla exige ahora un nuevo contrato social. Algunos analistas advierten que, sin cambios estructurales, el país podría encaminarse a una espiral de violencia. Otros creen que este es el inicio de una verdadera transición democrática, con los jóvenes como protagonistas.
Lo cierto es que, en medio del humo, los cánticos no se apagan:
“No más silencio, no más corrupción, Nepal nos pertenece”.
En Katmandú, la madre que perdió a su hijo sigue frente al hospital, rodeada de velas y flores. La rodean decenas de jóvenes que la abrazan, le ofrecen agua, le cantan consignas. Ella apenas levanta la voz para decir:
“Que su muerte no sea en vano. Que este país cambie de una vez”.
Nepal, hoy en ruinas, parece sostenerse solo en esa esperanza.